Por Alejandro Espinosa Fuentes
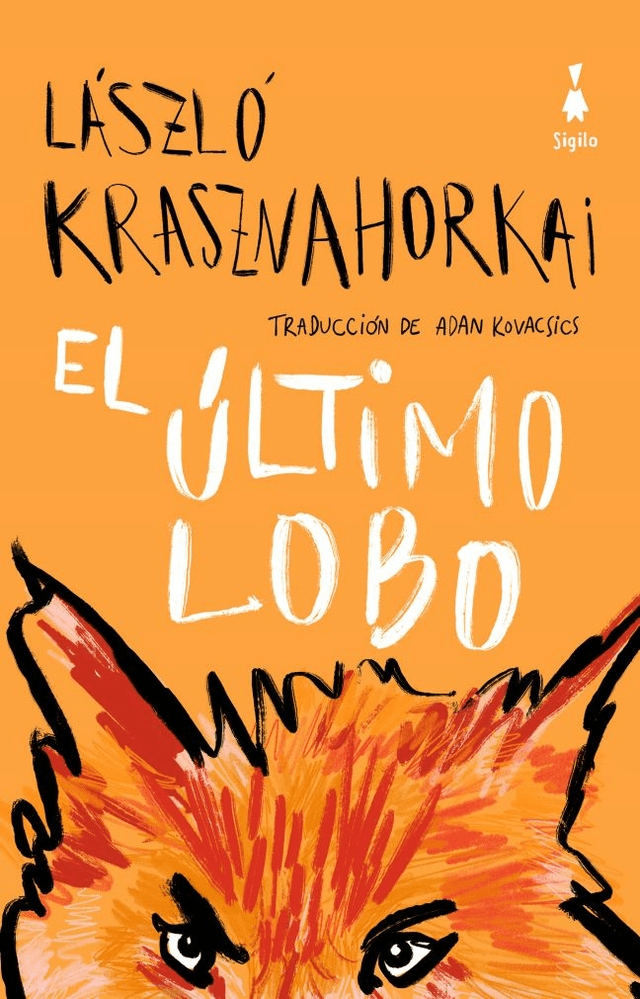
Muchos conocimos la obra de László Krasznahorkai precisamente por ser ese constante candidato al Premio Nobel de Literatura y por su nombre impronunciable. Siempre decían: “Lo va a ganar el húngaro ése”, o “el Krasznaalgo se lo va a llevar este año”. Había otros que lo conocían por las adaptaciones que había hecho el cineasta Béla Tarr de su primera novela, Tango satánico (1985) y Melancolía de la resistencia (1989). Pero si bien muy pocos habían resistido los 450 minutos (unas siete horas y media) que duraba la película de Béla Tarr, muchos menos habían leído la novela en la que estaba inspirada.
No puedo mentir al respecto: Krasznahorkai es un autor complicado. Su obra se vuelve más inaccesible si consideramos que la publica en español la editorial El Acantilado, donde cualquiera de sus libros cuesta más de 600 pesos. El precio se refleja en la apuesta editorial; tengamos en cuenta que la lengua húngara pertenece a una familia lingüística única y es endemoniadamente difícil de aprender y de traducir. Sin embargo, algo están haciendo bien los escritores húngaros y sus traductores (ya que no creo que ningún miembro de la Academia Sueca hable con fluidez el húngaro), pues han ganado ya dos premios Nobel en el siglo XXI, el primero otorgado en el año 2002 al genial autor de Fiasco, Imre Kertész.
El mérito se consolida si tenemos en cuenta que una lengua potente y de mayor acceso como la italiana no ha ganado ningún Nobel en lo que va del siglo (y ahí está Claudio Magris esperando), tampoco la portuguesa (pero vayan leyendo a António Lobo Antunes porque, si vive lo suficiente, no tardará en ser anunciado como ganador).
Cómo se extrañan esas antiguas colecciones de Aguilar y de Orbis en las que publicaban, en buenas ediciones y a módicos precios, en tirajes milenarios, las obras principales de los autores galardonados con el Nobel. Sin embargo, desde 1985 dejaron de aparecer y los lectores han tenido que diezmar sus quincenas y escarbar dolosamente en su bolsillo para poder costearse alguno de los libros premiados por el Nobel publicados por editoriales independientes.
Hace dos años fue bueno para el lector (no sé para la editorial de origen) que De Conatus se aliara con Seix Barral para abaratar y mejorar la distribución de los libros de Jon Fosse. En 2020, al contrario, fue una lástima que la editorial valenciana Pre-Textos, que tenía los derechos de la obra de Louise Glück, fuera obligada a destruir todos sus ejemplares (que eran caros, huelga decirlo) para que después la publicara, sin pena ni gloria, Visor.
En el caso de la obra de Imre Kertész, también publicada por El Acantilado, sus libros siempre fueron inaccesibles: poca gente le prestó atención a su obra después de ganar el Nobel y muchos menos se enteraron de su lamentable fallecimiento en el año 2016. Pero sus libros siguen costando 500 pesos, que prácticamente nadie puede pagar. Por eso me alegró hace un par de años descubrir en Argentina una editorial como Sigilo (que se volvió icónica de inmediato por la censura a la novela Cometierra) que editó un libro de László Krasznahorkai, con una excelente traducción y a un excelente precio (creo que no me debió costar más de 200 pesos).

La novela era breve y más reciente que las obras más aplaudidas del autor húngaro. Desde un principio me pareció que su estilo era diferente al de obras enormemente complejas, como Y Seiobo descendió a la Tierra (2008), una ganga que me dejaron a diez euros en el mercado de El Rastro, en Madrid. El último lobo, al contrario, presentaba una narración muy personal, sobre un filósofo —sosias o alter ego de László Krasznahorkai— que era invitado por una fundación de Cáceres o Badajoz, España, para escribir sobre la región y así poner el nombre de Extremadura en lo alto.
Cuando vivía en Madrid, era un cómico lugar común despreciar siempre a los que vivían, se mudaban o visitaban Badajoz, diciendo que ahí no había absolutamente nada, que era el lugar más aburrido del planeta. A mí la palabra Extremadura solo me traía a la mente la imagen de Hernán Cortés y no me daba nada de curiosidad visitar la región, en la que solo estuve de paso. Del mismo modo, Krasznahorkai viaja a Extremadura preguntándose si esa oferta de beca en la fundación será real: ¿por qué a alguien en Badajoz le interesaría la obra de un húngaro desconocido? ¿serían falsos los boletos de avión?, ¿algún amigo suyo le estaría jugando una broma? En su inmensa humildad, lo mismo debió haber pensado esta mañana que le notificaron que había ganado el Nobel.
Narrada con ciertos rasgos de un soliloquio característico de Thomas Bernhard (párrafos interminables, repetición intencional de palabras que marean), con la extrañeza ansiosa de un joven Kafka y trabada entre dos idiomas cuyo Babel de omisiones se convierte en un personaje más de la obra, El último lobo persigue la trama de este húngaro extraviado en las tierras áridas de Extremadura, donde los burócratas de la fundación quieren hacer todo lo posible para que este filósofo escriba algo sobre su región. El narrador recuerda entonces la única noticia que alguna vez vio en el periódico acerca de esa región, algo que le llamó la atención por cómo estaba expresado en su titular: ahí falleció el último lobo extremeño. En cuanto lo comenta, más que él, sus benefactores se obsesionan con encontrar a todos los testigos de esta historia del último lobo —cazadores, campesinos, guardias forestales— intentando darle toda la información para que el húngaro pueda escribir una obra maestra en Extremadura.
László Krasznahorkai habla numerosas lenguas y es un viajero empedernido. En 1987 abandonó Hungría para viajar a Berlín Occidental. A principios de la década de 1990 vivió largos períodos en Mongolia y China, y más tarde en Japón, años que le inspirarían la novela sobre Seiobo, una deidad japonesa que tiene en su jardín un árbol de duraznos que florece cada trescientos años y cuyo fruto es la inmortalidad. Mientras escribía la novela Guerra y guerra (2009), viajó por Europa y se rumora que vivió en el piso de Allen Ginsberg en Nueva York. Ahora vive recluido en las colinas de Szentlászló, en su país natal.
Por eso, al narrador de esta historia le parece tan extraño que quieran, turísticamente, que escriba una gran obra maestra en Extremadura, pues él sabe que, en una estancia tan corta y casi a la fuerza, no solo es totalmente incapaz de escribir una obra ahí, sino en cualquier sitio, pues ha perdido su fe en el lenguaje como instrumento narrativo o comunicativo y ha llegado a considerarlo nada más que un basurero donde se extinguen los pensamientos que no alcanzan nunca a expresar la realidad:
El hecho en sí de que escriba usted sus pensamientos surgidos en Extremadura significará al mismo tiempo que Extremadura florece, pues lo cierto es que esta tierra de nadie, históricamente, este nido secular de la miseria humana ha iniciado el camino hacia una nueva historia, es lo único que queremos, añadieron sonriendo y mirándole a los ojos con franqueza, para eso trabajamos, dijeron las personas de la fundación, todas sumamente amables y serviciales, solo aguardaban a que él, su huésped, dijera algo, pidiera algo, porque querían ayudar, pero, claro, no había qué, pues tan pronto como tomaba conciencia de que se esperaba de él que reflexionara y les echara una mano en la gran causa, la Extremadura renovada, se paralizaba por completo, su cerebro dejaba de funcionar, suponiendo siempre que hubiera funcionado alguna vez, sí, pensar en algo, pero ¿en qué?, estaba sentado en la butaca de su habitación en aquel elegante hotel, explicó al húngaro, contemplaba el sugestivo universo cacereño allá afuera y acto seguido se posaba sobre él el peso horrible de la impotencia, no había sobre qué pensar, el pensamiento se había agotado, pues o bien se remontaba a contenidos previos al pensamiento, de modo que resultaba inexpresable, o bien apuntaba a contenidos posteriores al pensamiento, lo cual también lo obligaba al silencio, necesariamente, el lenguaje no servía ya para dar forma a contenidos que no podían fijarse, no servía porque había dado la vuelta entera, había recorrido todos los territorios imaginables y había regresado al punto de partida, pero había vuelto terriblemente estropeado, ahora bien, ¿cómo explicarlo a esa gente tan amable y entusiasta?, ¿cómo explicar que el pensamiento se revelaba imposible, que no contenía ya ni aventura ni acción y, por tanto, carecía de profundidad y carecía también de altura?, pues del lenguaje solo quedaba la porquería primaria de «DAME ESO», la lengua es nuestra basura, pensó, y este pensamiento lo destrozó, y por eso se vino abajo, por eso se hundió en el curso de los últimos años, se fue hundiendo y hundiendo más y más, bajando y bajando más y más, desde la cátedra universitaria hasta la gélida desolación del Sparschwein, pues si afirmaba que el lenguaje era una porquería, evidentemente tampoco tenía sentido hablar sobre el lenguaje, ni como él lo hacía ni como lo hacían otros, eso era todo, la filosofía había dejado de existir, solo era como si existiera, libros en los escaparates de las librerías y en el interior de las librerías, un miserable montón de basura, mera máscara, mero disfraz, mero adorno, simple y repugnante mentira, pues habían de encubrir el hecho de que estaban allí en lugar de los verdaderos libros y de la verdadera filosofía y, para colmo, él no había sido nunca una «personalidad reconocida», se había limitado a probar fortuna con el pensamiento y había fracasado.
Quede el párrafo anterior como un ejemplo de la brillante prosa de László Krasznahorkai y regocijémonos con la idea de que en esta edición del Premio Nobel ganó la literatura y ganaron todos los lectores del planeta, que tendrán la dicha de acercarse a un autor sumamente enmarañado, honesto, extrañísimo y genial.