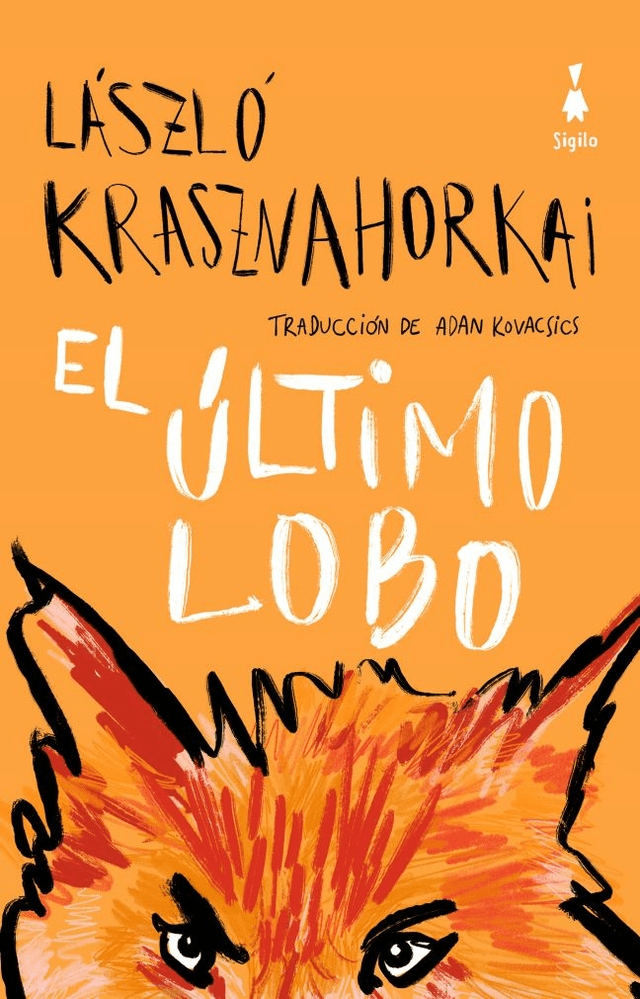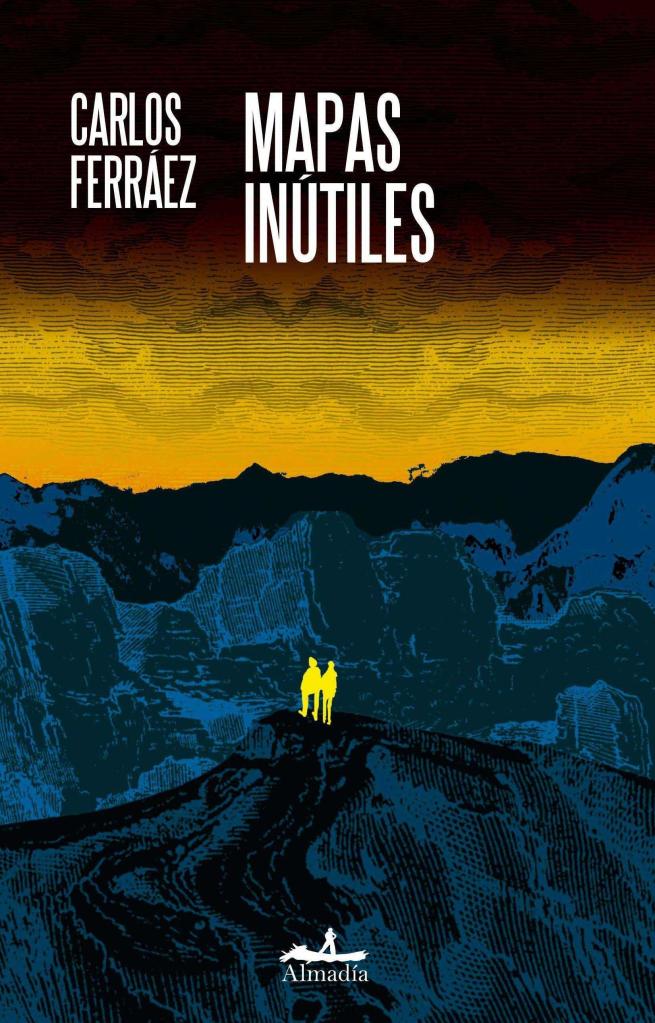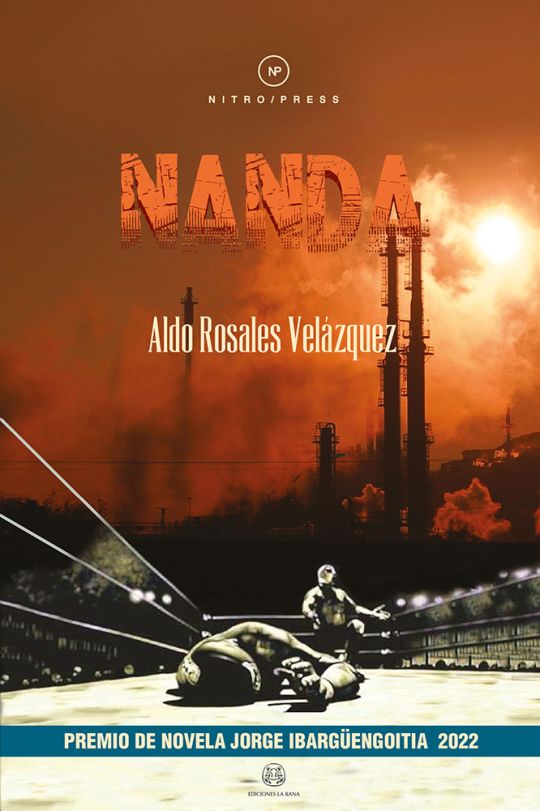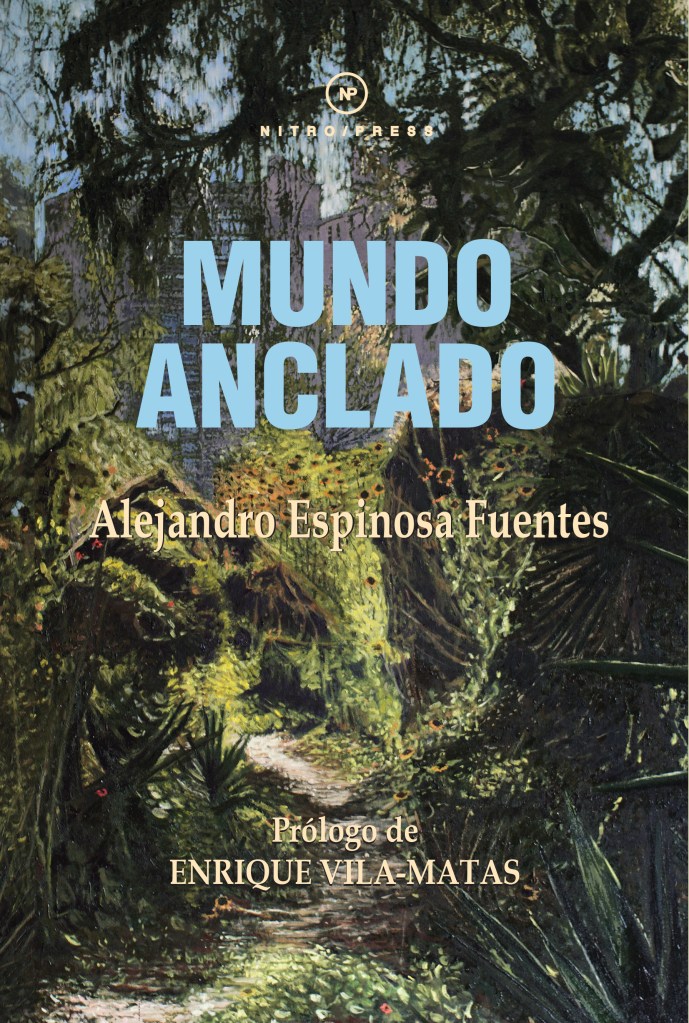Por Carlos Jáuregui

“La grandeza no es igual que la popularidad. De hecho, podría ser lo contrario. Los grandes libros muchas veces no son los libros que lees por placer”. (A. O. Scott)
La entrega del premio Nobel de Literatura siempre ha tenido sus matices, a lo largo de la historia, nunca ha estado exento de sospechas, ataques y detractores. Es de esperarse cuando el reconocimiento recae en la voluntad de solo 18 miembros de una misma nacionalidad, que deciden año con año a quien condecorar. Desde su creación, la organización ha sorteado fuertes ataques de sospecha de sesgo respecto a sus elegidos: demasiados autores blancos, europeos, hombres, autores de culto.
El contraargumento usual ha sido que la Academia “no galardona grandes libros, sino grandes autores”, lo cual nos deja en la misma posición de sospecha: ¿entonces se considera el volumen de obra, el impacto en las masas, la originalidad en el estilo, la personalidad e influencia del autor? Imposible mantener una sola línea o graduación cuando todo el mundo intenta meter mano y opinar al respecto.
¿Tiene hoy la misma importancia el Nobel en Literatura que antes?
El controversial año 2016 en donde la Academia Sueca pasó de largo la enorme oportunidad de laurear en vida al norteamericano Philip Roth (autor de culto y masas, con más de 30 novelas y receptor de prácticamente todos los reconocimientos literarios, inclusive ganándolos dos o tres veces) para entregar el premio al extrañado Bob Dylan, hace pensar si los miembros del Comité han empezado a soltar su ampulosa línea de élite para salvar seguidores y nombre. Varios galardonados en la última década llevan la carga no de inmerecidos, sino de sospechosos.
Pero enigmas y teorías conspiratorias de lado, la lista de los laureados del Nobel al menos siempre garantizará una buena lectura. Personalmente Fosse no me convenció, pero Krasznahorkai y Kang compensaron.
Confieso que no había leído nada de Abdulrazak Gurnah (ganador en el 2021) con anterioridad, pero había recibido muy buenos comentarios, específicamente de su libro La vida, después. Gurnah (nacido en Zanzíbar en 1948, de origen yemení) cuyo primer idioma es el suajili, escribe con una fuerte carga de auto-ficción, desde la óptica del alienado, rememorando un recorrido vital propio con una prosa sencilla y una temática de constante búsqueda de identidad en sus personajes –entendible en su condición de africano exiliado–.
Theft en su idioma original y el cual sin llegar a entenderse el por qué se tradujo al español –cual vil largometraje– como Un largo camino” narra la historia de tres jóvenes (Badar, Karim y Fauzia) cuyas vidas al este de África se entrelazan desde la adolescencia hasta la edad adulta. Bajo una narración lineal y omnisciente, pero intercambiando el foco hacia cada uno de los personajes, el autor narra con una carga vital los retos de estos tres personajes que, bajo sus propias condiciones, se limitan al sobrevivir a los tiempos cambiantes de los años 90s, bajo las secuelas de la revolución y los regímenes autoritarios. Se agradece que en Theft la violencia del conflicto histórico pase a un segundo plano y no se perciba, opacada por el drama familiar que ya es suficiente; es un respiro a la actual tendencia victimista e insistente de la narrativa. La lectura es sencilla y el único punto a considerar que le pondríamos al texto de Gurnah es la resolución; luego de extenderse de forma tan completa en el desarrollo de personajes, se lee algo apurado el cierre.
Theft se resume en un velado triángulo amoroso que pareciera no clausurarse; los tres personajes se conocen desde los once años, pero será a lo largo de dos décadas que sus vidas se reacomoden y rompan. La historia es muy humana y los personajes de Gurnah son tan imperfectos, al grado de causar encono al lector por verlos actuar de manera tan real, pasiva y en contraria a su voluntad. Gurnah dibuja elocuentemente una sociedad que pareciera de otros tiempos –incluso siendo África, a inicios de los 90s–, en donde el destino y el pasado delimita los caminos de vida. Mientras las grandes ciudades (Zanzíbar y Dar es Salaam) se van abriendo al turismo y a la tecnología, su sociedad parece estancada en valores y creencias retrógradas, en donde ser mujer soltera es un mal augurio y en donde la máxima del éxito es tener un hijo médico.
Theft, no es una novela histórica ni política, sino una historia de amor con una trama universal: una novela romántica y de crecimiento o “coming of age”. Los tres personajes principales constantemente se debaten entre el deber ser, la escalera social y la avasallante presión social y religiosa que, como en todo país creyente, más que ayudar, obstaculiza (por algo la revista norteamericana Science Advances, afirmó que el enriquecimiento de los países va de la mano a su secularización; cuanto más desciende el índice de religiosidad, más aumenta el PIB).
El común denominador a lo largo de Theft, es la familia y los pecados pasados que los persiguen. Badar, sin siquiera conocer a su legítimo padre, está marcado de por vida debido a su padre ladrón, lo que condena al adolescente a pagar deudas sociales y terminar de sirviente en casa de Karim, quien, por sus propios fantasmas, lo adopta como hermano menor. Karim, desconociendo su pasado, lo formará como hombre de bien, lo llevará a vivir con él a la ciudad y lo acompañará hasta que Fauzia –esposa de Karim– entra en la ecuación.
De ahí, los tres parecen ser arrastrados por una fuerza invisible y empujados por un determinismo cultural insalvable que les impide la redención. Entonces la historia se torna universal y común (el propósito de vida, la identidad propia y el tedio emergen en sus vidas): Fauzia está estancada en un matrimonio monótono y con depresión postparto; Karim sufre una crisis existencial al momento en que crece en el mundo laboral y una coqueta británica irrumpe en escena; Badar está cansado de que la gente le pase por encima:
“Estaba harto de esperar pacientemente, de estar a merced de accidentes y del destino, de ser tratado de inocente e ignorante; de estar al pendiente y al llamado de las necesidades de otros, de ver el mundo a través de una computadora. Quería poder viajar con propiedad, poder tener sus bolsos llenos, tener su potencial a la vista de todos, poder decir lo que quisiera. En cambio, pasaría otra noche en un catre dentro de una oficina, cubierto por una manta que resistiera a los mosquitos”.
Dentro de la narración de Gurnah, aún con tanto material, nos es difícil encontrar un antagonista o villano (entre tradición que funciona a modo de maldición más que valor, padres que chantajean a sus hijos, infinidad de descendencia no deseada, mujeres abandonadas y traiciones al por mayor), el autor simplemente refiere a lo que es vivir –estamos arraigados a nuestro entorno–: los personajes no superan el resquemor de haber sido un protectorado británico por tanto tiempo, su condición de “sirvientes”, su falta de movimiento social y su circunstancia. Todos actúan conforme a su supervivencia, sin resolver su pasado y traumas.
Badar, el personaje central más desarrollado, gravita a lo largo de su vida entre la escasez, el tedio y la resiliencia, bajo su condición de paria, cumpliendo cabalmente con lo que se le pide y evitando responder a todos aquellos que le pasan por encima. En el episodio más determinante –su rompimiento con Karim–, muestra lo que finalmente representa la madurez:
“Badar se levantó nuevamente e hizo una breve pausa en la puerta del departamento por un instante, como si fuera a enunciar algo, pero sin decir una palabra. Salió antes de que Karim pudiera reprenderlo nuevamente. Después pensó, he aprendido a resistir”.
Lo verdaderamente valioso de la obra, son estos momentos e imágenes que Gurnah –ya que el autor emigró de muy joven al Reino Unido– plasma a lo largo del relato, los cuales son un evidente recuerdo que atesora en su memoria y que nos dan un respiro en las tragedias que están por acaecer: las conversaciones amistosas entre Badar y Juma, el anciano jardinero de la casa donde trabaja como sirviente –y personaje guía muy del estilo de Attticus Finch de “Matar a un ruiseñor”–, su descripción de la parte rural, la delicada apreciación de artefactos simples pero preciosos (tan inalcanzables como un viejo radio o una larga tarde), son cosa aparte:
“Recordó, pero no le mencionó que Thabit tenía un radio transistor Sony que su hijo había encontrado en la basura de un barco carguero que había llegado y descargaba en el puerto; o eso había contado. Nadie en realidad creía esa historia, que alguien hubiera tirado un radio a la basura. Thabit no permitía a nadie tocara su radio, pero accedía de buena gana a encenderlo y a dejar que la gente se reuniera a escuchar las noticias o los resultados del futbol, y siempre lo encendía cuando alguien lo solicitaba”.
Gurnah emplea a Badar para ilustrar el alto costo y el significado de romper los patrones de una sociedad apremiantemente conservadora, prejuiciosa y atávica (desde la identidad hasta el enamoramiento y la pérdida), en un recorrido cuyo principal motor es el encontrar tu lugar en el mundo.
“Ella con el tiempo dejó de limpiar sus lágrimas a la par que él crecía, y le dijo que debía cargar con el lastre de la vida sin quejarse. Eso era lo que todo el mundo debía hacer… él solo sabía que su padre no era su padre, y que le temía. Pero todos los niños temen a sus padres y él no sabía si su miedo era distinto al de los otros”.
Gurnah cumple cabalmente la promesa de llegar al destino esperado y cerrar el círculo; sin ser sorpresivo, pero tampoco monótono, y luego de tanto, da un respiro de esperanza aun cuando no existe una redención per se y la historia de los personajes se repite:
“Con pesar se dijo a sí mismo: una vez sirviente, siempre un sirviente. Pero él ya no se sentía así. Empezó a sentir que, de cierto modo, pertenecía ahí, con ellos”.